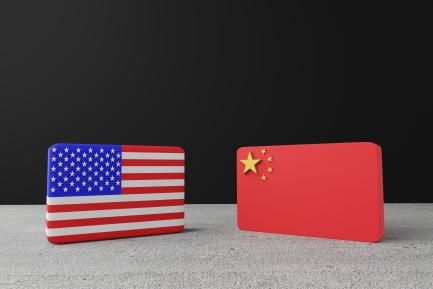El TTIP: un megaacuerdo económico y geoestratégico a partes iguales
La liberalización de las transacciones económicas entre países ha recorrido un largo trayecto a partir del poderoso impulso que recibió tras la Segunda Guerra Mundial. Pero todavía queda mucho camino por delante, y no precisamente cuesta abajo. El estancamiento de la Ronda multilateral de Doha desde hace más de una década así lo atestigua. Como vía alternativa, en los últimos años han proliferado los acuerdos de libre comercio e inversión de alcance bilateral. Uno de los más destacados involucra a la Unión Europea (UE) y a EE. UU. y es el denominado Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Aunque la gestación del TTIP viene de lejos, hubo que esperar hasta 2013 para el inicio efectivo de las negociaciones. El objetivo es claro: crear un área económica integrada libre de aranceles y de barreras regulatorias para las manufacturas y los productos agrícolas, y armonizar la regulación de los flujos de inversiones y del comercio de servicios. Este proyecto ha despertado interés y controversia a partes iguales, habida cuenta de su espectacular magnitud, de la profunda integración que se pretende alcanzar y de las motivaciones geoestratégicas que se le intuyen.
De materializarse, el TTIP sería el mayor acuerdo comercial bilateral de la historia atendiendo al tamaño económico de las dos partes implicadas: aunque apenas suponen el 10% de la población mundial, suman cerca del 50% del PIB global, acumulan un tercio de los flujos comerciales y reciben más del 30% de la inversión extranjera directa internacional. Mucho más allá de la eliminación de los aranceles (que en la actualidad ya se sitúan en cotas muy bajas, por debajo del 2% sobre el valor de los bienes en promedio), el acuerdo pretende establecer un marco normativo sobre productos y procesos que facilite el intercambio comercial, la prestación de servicios y las inversiones entre ambos territorios. No en vano, entre uno y otro abundan las barreras no arancelarias (regulaciones, leyes o políticas), lo que supone un freno a los flujos transatlánticos. A todo ello hay que añadir la intención de fomentar la cooperación en ámbitos tan sensibles como los derechos de la propiedad intelectual (muy arraigados en la sociedad estadounidense), el mercado laboral (un punto que, sin lugar a dudas, puede despertar recelos entre los europeos por la menor protección al trabajador que se estila al otro lado del Atlántico) o el medio ambiente.
Ciertamente, EE. UU. y la UE son dos de las regiones económicas mundiales con mayor grado de similitud en cuanto a estándares y regulaciones sobre productos y procesos. Pero, aun así, la misión del TTIP resulta ardua y polémica, dada la desconfianza que suele suscitar todo intento de modificar el status quo. El principal factor que tanto las autoridades europeas como las estadounidenses han esgrimido en favor del TTIP son los beneficios económicos. Existe un amplio consenso de que, a medio plazo y en términos globales (como suma de las distintas partes afectadas), una mayor liberalización comercial impulsa el crecimiento económico gracias al aumento de la producción y la eficiencia (véase el artículo «El impacto económico del TTIP» del presente Dossier para un análisis en detalle de los beneficios). Sin embargo, el corto plazo no está exento de costes, como por ejemplo el aumento del desempleo en los sectores más afectados por una mayor competencia. El desafío del TTIP es sortear estos escollos del corto plazo sin perder el rumbo hacia la integración.
Con todo, más allá de los efectos en términos de PIB o de renta, una preocupación que han manifestado algunos grupos sociopolíticos (especialmente en Europa) radica en la posible pérdida de soberanía institucional que amenazaría la satisfacción de las preferencias propias respecto a los bienes y servicios consumidos. Según este enfoque, algunas barreras no arancelarias son precisamente un reflejo de las preferencias de los ciudadanos de una región. Así, si los ciudadanos de Europa no desean productos modificados genéticamente, por poner un ejemplo controvertido, se argumenta que debe respetarse. De lo contrario, la viabilidad del TTIP será dudosa, pues a la resistencia puntual de los sectores ahora más protegidos a nivel normativo y arancelario habría que añadir una presión ciudadana más general. En este sentido, la estrategia de armonización de regulaciones que siga el TTIP será especialmente relevante. En términos conceptuales, existen dos tipos de estrategias que se podrían adoptar para igualar los estándares: la armonización plena o el reconocimiento mutuo. La armonización plena, como su nombre indica, iguala en grado elevado las reglas que rigen las características de los productos. Esta es la opción que mejor garantiza la libre circulación de bienes y servicios, y la que generaría los máximos beneficios del comercio. No obstante, también puede imponer costes sustanciales en materia de bienestar en los países que se integren comercialmente si las regulaciones nacionales reflejan fielmente sus preferencias locales. Por otra parte, bajo el reconocimiento mutuo, los firmantes reconocen el marco regulatorio del otro país y aceptan la circulación en su territorio de los productos confeccionados a su amparo. En este caso, aunque las preferencias locales no se vean amenazadas directamente por un marco normativo que no las refleje, el problema básico es que, en ciertos casos, no se puede descartar que tenga lugar una presión desregulatoria en el país de destino de los bienes si su regulación es claramente más estricta. Tal como se expone en el artículo del Dossier «Las controversias del TTIP: ¿dificultades irresolubles?», el TTIP se inclina, en la mayoría de casos, por estrategias más cercanas al reconocimiento mutuo que a la armonización plena. Parece una buena elección teniendo en cuenta que la armonización supone una pérdida de soberanía.
Además de los motivos económicos, el TTIP se sustenta en razones geoestratégicas. En menos de una década, el centro de gravedad comercial se ha trasladado del Atlántico al Pacífico. En esta nueva etapa, China se ha erigido como una pieza clave y ha recuperado su poderío internacional después de haberlo perdido en el siglo XIX con la irrupción de las potencias occidentales. La relevancia de Asia en general, y de China en particular, se manifiesta con claridad en el tablero de los acuerdos comerciales. En su deseo de recuperar el terreno perdido y marcar sus propias reglas, los países asiáticos han establecido numerosos tratados comerciales y de inversión. Entre ellos destaca el acuerdo comercial e inversor entre China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que representan conjuntamente un 17% del PIB mundial y casi un 30% de su población. Otros acuerdos importantes son los de China-Pakistán, China-Nueva Zelanda, China-Singapur, ASEAN-India, ASEAN-Corea y ASEAN-Australia, entre muchos otros. Si tomamos los tratados de inversión como referencia, la lista se hace mucho más larga. A nivel global, China ha establecido acuerdos bilaterales de inversión con 130 países, frente a los 46 que mantiene EE. UU. En este contexto de rápido auge del regionalismo asiático, EE. UU. ha visto amenazado su liderazgo económico, por lo que no es de extrañar que en pocos años haya promovido sus propios tratados comerciales con la intención de contrarrestar la predominancia asiática. Antes de promover las negociaciones del TTIP, EE. UU. inició los preparativos para el acuerdo TPP (Trans-Pacific Partnership), que incluye a una gran potencia asiática como Japón y a algunos de los países pertenecientes a la ASEAN, y que, obviamente, excluye a China. Mediante estos tratados, EE. UU. aspira a establecer normativas sectoriales ampliamente aceptadas por sus socios comerciales e inversores, de modo que puedan llegar a convertirse en estándares internacionales. Precisamente, la paralización del proceso de negociaciones comerciales a nivel mundial en la Ronda de Doha se debió, en buena parte, a la negativa en bloque de los países emergentes a aceptar muchos de los estándares de producción sugeridos por los países más avanzados. Pero EE. UU. no parece haberse dado por vencido y está buscando reunir apoyos suficientes a sus normativas por otras vías, ya sea a través de socios culturalmente cercanos, como puede ser la UE, ya sea aprovechando el poder que le otorga su peso en diversas negociaciones en marcha a nivel regional.
En definitiva, el TTIP pretende ser algo más que un mero tratado bilateral de libre comercio. En última instancia, ambiciona erigirse como referente mundial en materia de estándares de comercio e inversión. Sin embargo, ello exige un compromiso sólido por parte de los Estados implicados. Un compromiso que, de ser demasiado exigente, en especial en términos de pérdida de soberanía, podría conducir al fracaso de las negociaciones. El éxito estriba en equilibrar la necesidad de sentar un referente, respetando las preferencias más arraigadas entre los distintos colectivos de individuos.
Clàudia Canals
Departamento de Macroeconomía, Área de Planificación Estratégica y Estudios, CaixaBank